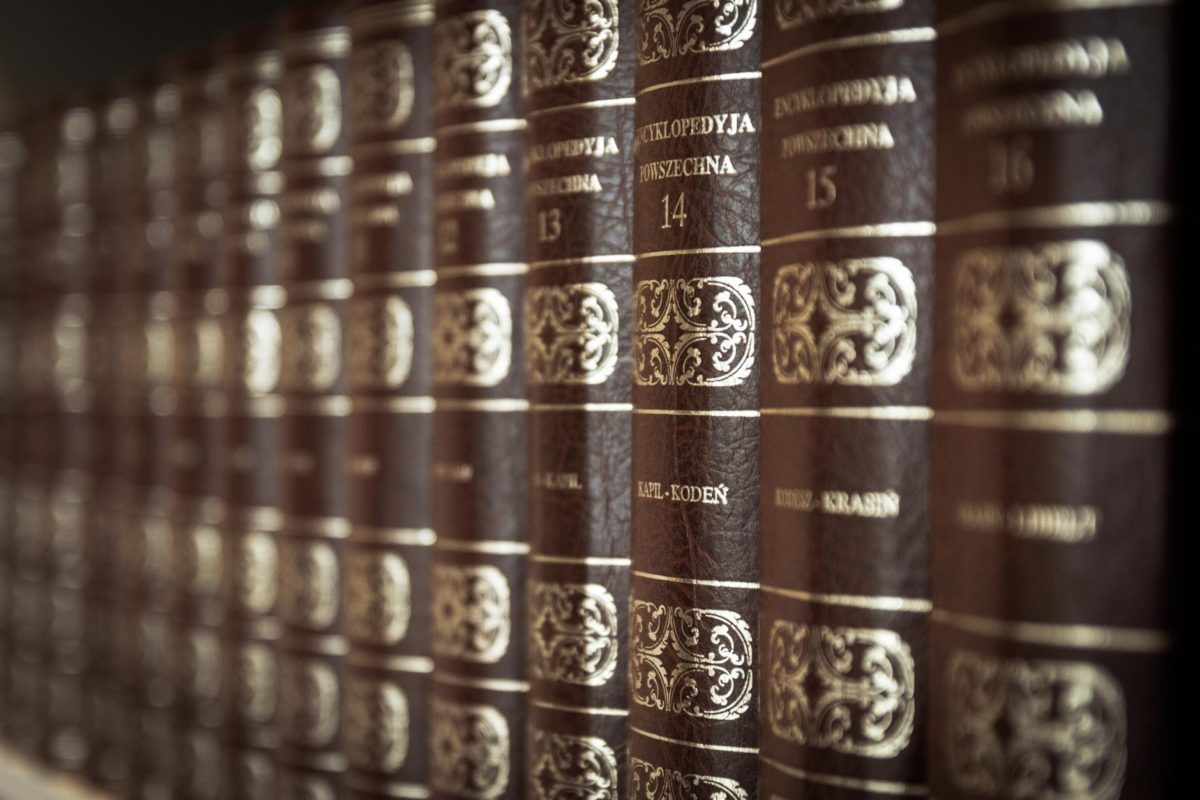Pero esta pintura siempre será joven. Nunca dejará atrás este mes de junio… ¡Si fuese al revés! ¡Si yo pudiera mantenerme siempre joven y el retrato envejeciera! Qué daría… ¡Daría cualquier cosa por eso! ¡Daría el alma!
Oscar Wilde. El retrato de Dorian Gray.
Elegí el epígrafe con la clara intención de utilizarlo como puntapié inicial de una reflexión sobre la percepción que muchas veces tiene la comunidad educativa de la enseñanza y el aprendizaje. Basamos este complejo proceso en la repetición de conceptos y –según este modelo- un buen alumno de nuestra Universidad sería aquel que repite a la perfección una idea dada en clase o que se obtuvo de un manual o material que recomendamos leer: un claro fracaso del siglo XXI. El mundo avanza, se transforma y muchos creemos que podemos cerrar los ojos y vivir en un mundo que ya no existe o, como deseaba Dorian Gray, que envejezca el retrato y nosotros no: algo imposible. No podemos continuar enseñando con modelos perimidos: nuestra sociedad necesita que incentivemos la creatividad, la curiosidad, la creación de mentes socialmente comprometidas, responsables, poderosas. Esta actitud generaría una revolución social imparable, un cambio fabuloso. Educar es crear libertad, dar la posibilidad de hacer pensar. Sin embargo, muchas instituciones parecen ignorarlo y hacen todo lo posible para combatir el pensamiento y la libertad, creando un mundo atontado, lleno de fanatismo y violencia¹.
En El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde en uno de los diálogos entre Lord Henry y Gray se sostiene que el verdadero propósito de la vida es el propio desarrollo, alcanzar la plenitud de la manera más perfecta posible: “… si un hombre viviera su vida de manera total y completa, si diera forma a todo sentimiento, expresión a todo pensamiento, realidad a todo sueño… creo que el mundo recibiría tal aluvión de alegría que olvidaríamos todas las enfermedades medievalistas y regresaríamos al ideal Heleno…”. Quizás no haga falta volver a ninguna sociedad ideal pasada, pero sí aprender de nuestra historia para ser mejores. Algo muy interesante que rescato del párrafo transcripto es el “colocar expresión al pensamiento”. A partir de esta expresión podemos hacer varias reflexiones que nos puedan ayudar a esta llamada “Idea de Universidad”: la primera nos vincula con la importancia del humanismo y con su expresión más alta que nos permitió evolucionar: el lenguaje. Borges sostiene que la obra más humana es la gramática y que el lenguaje es una simplificación de la realidad que siempre la rebasa, ya que es una paráfrasis de la realidad. El problema se presenta cuando limitamos el lenguaje y al hacer esto, limitamos nuestra percepción del mundo, de nuestro pensamiento, creatividad y la forma de relacionarnos. En definitiva, no vamos a poder pensar con claridad o trasmitir ideas o pensamientos. Es así cómo la única manera de expandir la creatividad y el pensamiento es desarrollando el lenguaje, incrementando la lectura y la curiosidad. Leibniz dice que el lenguaje humano es el mejor espejo de la mente y que el análisis de la significación de las palabras haría conocer las operaciones del entendimiento mejor que cualquier otra cosa. John Stuart Mill exhortaba a tener una sana actitud de respeto hacia los idiomas naturales. Porque una de las propiedades más valiosas es la de conservar la experiencia del pasado. El lenguaje constituye un depósito del cuerpo acumulado de experiencias al que con su aporte han contribuido todas las edades pretéritas y tal vez es la herencia que dejemos a todas las edades futuras (A Systerm of Logic, Libro IV cap. IV p 6) ². Así estas reflexiones en torno al lenguaje nos enseñan la importancia del mismo como vehículo del pensamiento, como un factor esencial en el desarrollo de la creatividad, la construcción de proyectos, la construcción de líderes que conduzcan nuestras naciones para mejorar nuestra civilización.
Sin dudas la lectura, la escritura y todas las reflexiones que hacemos sobre ellas animan la esperanza y nos libran de la soledad. La lectura, la literatura, la filosofía ayudan a incentivar la creatividad; la curiosidad, a construir ese ser dentro nuestro cuya posesión y gozo sean infinitamente más reales que la posesión de cosas. Este ser que construimos de esta forma nos lleva al descubrimiento del arte, de la belleza, de la búsqueda del ideal de justicia, de la concordia. Esta es la búsqueda de la “reinvención de nuestra humanidad”. Coincido con Emilio Lledó en el sentido que cuando somos inconformistas con las palabras terminamos siendo inconformistas con los hechos y la libertad no admite el conformismo. Por eso el inconformismo nos lleva a la búsqueda de
la verdad, a entender nuestro mundo, a tratar de explicarlo, a buscar soluciones que otros no encuentran activando la creatividad.
Como bien dice Umberto Eco ³ , estamos rodeados de poderes inmateriales y la literatura es uno de ellos y su poder sobrevivió por siglos. Qué sería de la humanidad sin la belleza y el poder reflexivo de la Divina Comedia, o de la civilización griega sin
Homero. Probablemente los violentos sin sentido dejarían de serlo si tuvieran acceso a la Literatura, que es uno de los tesoros más valiosos de la humanidad: es su memoria.
Por ello si nuestra función es enseñar, incentivar la memoria y el pensamiento es fundamental. Recordemos que no enseñamos matemáticas, filosofía o derecho: enseñamos a pensar, a reflexionar, a resolver problemas. Efectivamente no enseñamos derecho: enseñamos a resolver los problemas de la gente, de las empresas, utilizando normas jurídicas. Debemos enseñar a hacernos las preguntas que nos lleven a otras preguntas en la búsqueda de aquellas soluciones que necesitamos nosotros y nuestra sociedad. Enseñamos cómo resolver los problemas de una empresa: la insolvencia, los conflictos societarios, cómo expandir un emprendimiento, cómo resolver del mejor modo un problema tributario o laboral, utilizando las herramientas que nos brinda el derecho. No somos repetidores de ideas de otros: podemos reflexionar sobre esas ideas y tampoco podemos pedirles a los alumnos que repitan las ideas que a nosotros nos parecen adecuadas bajo amenaza de no aprobar el curso. Ese tipo de enseñanza y aprendizaje nos llevan indefectiblemente al fracaso. Y si como dice Lord Henry a Dorian Gray “…el secreto de la vida es curar el alma por medio de los sentidos y los sentidos por medio del alma….” ¿por qué no intentamos utilizar los sentidos y el alma para enseñar y aprender? Hay algo seguro: el sistema de repetición no cura ni los sentidos ni el alma y no entusiasma a nadie. Es un deber de los profesores incentivar la curiosidad y el entusiasmo. En el mismo dialogo de la Novela de Oscar Wilde El retrato de Dorian Gray, un clásico de la literatura universal, Lord Henry le dice a Dorian Gray: “… no despilfarre el oro de sus días escuchando a gente aburrida, tratando de redimir a fracasados, sin esperanza, ni entregando su vida a ignorantes, anodinos y vulgares.
Estos son objetivos enfermizos…” ¡Cuánta verdad! Cuánto nos enseñan los clásicos de la literatura: no desperdiciemos nuestros días que valen oro: aprovechémoslos incentivando nuestra creatividad, nuestro espíritu, así curamos nuestro alma con los sentidos y los sentidos con el alma y seremos personas completas y útiles a la sociedad. Si por vía de hipótesis el modelo de repetición formara parte de nuestro “ideal de
enseñanza” Funes el memorioso, ese personaje maravilloso de Jorge Luis Borges, sería nuestro alumno ideal, un modelo a seguir. Recordemos que Funes “el memorioso” no olvidaba nada; sin embargo, esa acumulación de datos en la memoria permanecería de manera pasiva y solo nos entregaría lo que ella quisiera sin dejar lugar a la creatividad: un claro fracaso de la humanidad.
Leopoldo Lugones ⁴ como visitador del Ministerio de Educación tuvo una labor muy activa en las escuelas del interior del país y en especial en el noroeste argentino visitó las clases de literatura y castellano en el Colegio Nacional de Salta y consideró que los profesores fracasaban en su labor porque los alumnos consideraban las lecturas aburridas y sugería hacerlas más libres y variadas con idioma actualizado, con clases cortas que incluyan lectura y aconsejaba que los profesores lean a sus alumnos como modelo y estímulo: ya en el 1900 reconocía la importancia de la literatura y el estímulo de la lectura. La literatura es fundamental en la formación humana y en el estímulo de la creatividad, la curiosidad y el pensamiento. Hoy la humanidad se acongoja por el incendio de Notre Dame en París; sin embargo, fue Víctor Hugo con su libro: Nuestra Señora de París, quién la salvó de la barbarie revolucionaria que amenazaba con destruir todas las obras cristianas y también Chateaubriand con su libro: El Genio del Cristianismo salvó el arte religioso de Francia. La Literatura salió en rescate de la belleza que había caído en las manos de la irracionalidad. El Papa Francisco en la
de los 750 años del nacimiento de Dante Alighieri sostuvo que “…Dante es un profeta de la esperanza, heraldo de la posibilidad de rescate, de la liberación, del cambio profundo de cada hombre y mujer, de toda la humanidad. Nos invita a recuperar el sentido ofuscado de nuestro viaje humano y esperar en volver a ver el horizonte luminoso donde brilla la dignidad plena de la persona humana…”. Hermosas palabras que nos invitan a reflexionar sobre la profundidad del mensaje por medio de la literatura. La Comedia, un libro escrito hace más de setecientos años, continúa teniendo un gran impacto en la humanidad, que nos hace creer nuevamente en el humanismo. Baruch Spinoza sostenía que bueno era aquello que aumenta nuestra potencia, porque los seres humanos estamos en el mundo para actuar de acuerdo con nuestra naturaleza y la alegría es sentir que podemos actuar mejor. En cambio, la tristeza es lo que resta capacidad de acción respecto de nosotros mismos y, en ese sentido, es también una pasión triste. Los tres aspectos básicos que componen la estructura afectiva de los seres humanos son el deseo, la alegría y la tristeza. Para Baruch Spinoza, nada más útil para un ser humano que otro ser humano: estamos destinados a los demás por naturaleza y, por lo tanto, a buscar coherencia, la armonía con otros, y esa es la primera tarea de un ser racional. Todos los cuerpos se encuentran interconectados, pero a la vez autónomos,⁷ porque cada uno está animado por un conatus propio que es su tendencia a mantenerse en existencia. De ahí que el conocimiento racional de uno mismo sea el deseo supremo cuya satisfacción nos permite alcanzar verdadero contento: estable, invulnerable y duradero. Esa alegría vitalizadora es la que nos va a permitir encender la curiosidad indispensable para fomentar el pensamiento y la creatividad indispensable que debe vivir en el seno de la Universidad, pero para lograr esa alegría vitalizadora vamos a necesitar de la imaginación que desempeña un papel irremplazable a favor de nuestro deseo capaz de estimular y, en algunos casos, suplir la fuerza de la razón 5 .
Aristóteles decía que la ética es una reflexión sobre la acción humana en búsqueda de la libertad y la felicidad y a su vez el fundamento básico del sistema democrático es la libertad 6 . Si es así el conocimiento de uno mismo, la búsqueda de una ética humana, el afianzamiento de la democracia, la armonía con otros seres humanos llevan al hombre a la búsqueda de la excelencia y la virtud. Por ello, uno de los rasgos esenciales de la Universidad Latinoamericana debe ser la difusión de la virtud para que el cuidado de la educación como un bien común sea un cuidado conjunto.
A Dorian Gray, su retrato le sirvió para comprender lo injusto, lo cruel que había sido con su amor: Sibyl Vane. Fue el arte el que le hizo reflexionar sobre su crueldad y el daño que había hecho. Uno de los enemigos más importantes de la democracia –y eso cobra relevancia en Latinoamérica- es la desmesura y creo que podemos afirmar válidamente que la cultura (en su sentido más amplio) es un antídoto excelente contra este mal endémico. El pueblo, la libertad, y el progreso son elementos constitutivos de la democracia, pero si uno de ellos rompe vínculos con los demás, escapa a todo intento de limitación y se erige en un principio único, esos elementos se convierten en peligrosos: populismo, ultraliberalismo, mesianismo, los enemigos íntimos de la democracia 7 , y una universidad pública latinoamericana debe reforzar y afianzar los pilares de la democracia combatiendo a sus enemigos con respecto a las diferencias, humanismo, filosofía, literatura, pensamiento, en fin: cultura.
Los antiguos griegos consideraban que el hibris: la desmesura, es el peor efecto de la acción humana. La voluntad humana ebria de sí misma, el orgullo de estar convencido de que todo es posible. Quizás los argentinos, Latinoamérica y el ser humano deban luchar contra la desmesura que debilita y anula la democracia. En especial, anula la autonomía de la voluntad y la racionalidad. La educación no puede estar al margen de los problemas más importantes de la humanidad, que son los problemas con los que nos enfrentamos los ciudadanos en nuestra vida diaria y eso abarca a todos los sectores sociales.
Eduardo Mallea⁸ graficó con claridad nuestra situación: “No habrá país en el mundo donde se hable con tal pobreza, con tal escueto sistema de perezas vocales”. Pensemos solo en nuestra televisión y radios actuales y en la riqueza de nuestro idioma, de esta forma nos vamos a dar cuenta de la dimensión de nuestra tragedia y de los límites autoimpuestos a nuestra comunicación, pensamiento y creatividad. Somos un país del primer esfuerzo y luego nos abandonamos, tenemos una educación del esquí pero no del andinismo, porque el ascenso es penoso, requiere mucho esfuerzo, dedicación y perseverancia. Sin embargo, podemos superar este estado de yacencia, se requiere, propone Mallea un saber: conocerse. Este es el primer paso, luego necesitamos una clara resolución de cambio y de entrega a la unidad nacional, entregarse a una identidad. Somos ecos de ecos y se reafirma con la labor cotidiana y perseverancia.
Si hablamos de esfuerzo no podemos dejar de traer a esta reflexión las palabras del maestro y Padre Franciscano Peter Tabichi, ganador del Global Teacher Prize que en una entrevista con la Revista de La Nación sostuvo: “… Para mí lo más importante es lo que llamo caminar la actitud: que tanto maestro como alumnos hagamos foco en sacar lo mejor de cada uno, las potencialidades. Los chicos tienen talento y es nuestro deber como maestros sacar ese talento afuera. Si no los incentivamos no van a dar todo lo que tienen para dar”⁹ . Esta actitud es profundamente humanista y de raigambre ilustrada. Pelagio sostenía que la primera cualidad que se le exige al hombre no es la sumisión, sino el autocontrol y la fuerza de carácter, no la humildad (que es un gran atributo), sino que tome el destino en sus manos. El Titán griego Prometeo entrega el fuego a los hombres con la finalidad de que controle su propia vida. El humanismo, que florece con la Ilustración, es profundamente heroico, pero héroe según Mallea¹° no es el que actúa con heroísmo –así, in abstracto-, sino con todo su yo puesto a lidiar. Su heroísmo es la idea con la que se fragua, pero con las ideas no se vive; lo que puede hacerse es vivir en favor de ellas, acatándolas y siguiéndolas como nos da su ejemplo inspirador Tabichi. Es un héroe porque tiene un ideal y vive conforme al mismo.
1 Emilio Lledó, Sobre la Educación. Necesidad de la Literatura y vigencia de la Filosofía (Ed. Taurus).
2 Citado por John L. Austin, Cómo hacer cosas con Palabras, Ed. Paidós, pág. 17.
3 Umberto Eco, Sobre Literatura, ed. Sudamericana 2012, pág. 12.
4 Leopoldo Lugones y la Enseñanza, Luis Pedro Barcia, Ministerio de Educación. Biblioteca del Maestro,
Edición Digital, Buenos Aires, 2018.
5 Fernando Savater, La aventura del pensamiento, ed. Sudamericana, pág 120.
6 Aristóteles, Política, Libro VI, citado por Fernando Savater, La aventura del pensamiento ob. Cit.
7 Tzvetan Todorov, Los enemigos íntimos de la democracia, Galaxia Gutenberg, Ed. 2012 pág.13
8 Eduardo Mallea, La vida Blanca, Fundación Carolina de Argentina, pág. 27
9 Revista del 23 al 29 de junio de 2019 La Nación pág. 34
10 Eduardo Mallea, La Vida Blanca, Fundación Carolina de Argentina, abril 2005, pág. 91